A propósito de las emociones despertadas por los festejos de los 200 años de la gesta emancipadora, José Ingenieros tiene algo para decir:
I. Del terruño
El terruño es la patria del corazón. De todos los sentimientos humanos, ninguno es más natural que el amor por la aldea, el valle o la barriada en que vivimos los primeros años. El terruño habla a nuestros recuerdos más íntimos, estremece nuestras emociones más hondas; un perfume, una perspectiva, un eco, despiertan un mundo en nuestra imaginación. Todo lo suyo lo sentimos nuestro, en alguna medida; y nos parece, también, que de algún modo le pertenecemos, como la hoja a la rama.
El amor al terruño existe ya en el clan y en la tribu, soberano en el horizonte exiguo de las sociedades primitivas. Ligado al medio físico desde que el grupo se adapta a la vida sedentaria, se acendra al calor del hogar. La consanguinidad lo alimenta y la amistad lo ahonda; la simpatía lo extiende a todos los que viven en vecindad habitual. En el terruño se oyen las primeras nenias maternales y se escuchan los consejos del padre; se forman las intimidades de colegio y se sienten las inquietudes del primer amor; se tejen las juveniles ilusiones y se tropieza con inesperadas realidades; se adquieren las más hondas creencias y se contraen las costumbres más firmes. Nada en él nos es desconocido, ni nos produce desconfianza. Llamamos por su nombre a todos los vecinos, conocemos en detalle todas las casas, nos alegran todos los bautismos, nos afligen todos los lutos. Por ello sentimos en el fondo de nuestro ser una solidaridad íntima con lo que pertenece a la aldea, el valle o la barriada en que transcurrió nuestra infancia.
Ningún concepto político determina este sentimiento natural. Es innecesario estimularlo con sugestiones educativas, porque es anterior a la escuela misma; se ama al terruño ingenuamente, por instinto, con espontaneidad. Es amor vivido y viviente, compenetración del hombre con su medio. No tiene símbolos racionales, ni los necesita; su fuerza moral es más honda, tiene sus raíces en el corazón.
Ningún concepto político determina este sentimiento natural. Es innecesario estimularlo con sugestiones educativas, porque es anterior a la escuela misma; se ama al terruño ingenuamente, por instinto, con espontaneidad. Es amor vivido y viviente, compenetración del hombre con su medio. No tiene símbolos racionales, ni los necesita; su fuerza moral es más honda, tiene sus raíces en el corazón.
El patriotismo ingenuo se limita al horizonte geográfico. Nadie ama espontáneamente regiones y hombres cuya existencia ignora. La vista y el oído marcan el confín de la experiencia primitiva; todo lo que está más allá es ajeno, fabuloso, mítico. Sacar a un hombre de su barriada, de su aldea, de su valle, de su montaña, es desterrarlo de la única patria sentida por su corazón. Todo el resto del mundo es igual para el hombre que no ha viajado; fuera del terruño puede exclamar con sinceridad que donde está el bien está la patria.
No se le ama porque se ha nacido en él, sino porque allí se ha formado la personalidad juvenil, que deja hondos rastros en todo el curso de la vida. Ese tierno afecto no está ligado al involuntario accidente del nacimiento, desde que a nadie se le pregunta antes dónde desearía nacer; germina en la experiencia, que estimula sensaciones e ideas, cariños y creencias. El tesoro de nuestros recuerdos iniciales está formado por impresiones del terruño; cada vez que el ánimo afectado busca refugio en la propia vida interior, revivimos las escenas del hogar, de la escuela, de la calle, como si las remembranzas de la edad primera pudiesen aliviarnos en el andar accidentado de los años viriles.
La fuerza del sentimiento lugareño se comprende mejor a la distancia. Viajando lejos, muy lejos, en ciertas horas de meditación llega a convertirse en esa angustia indefinible que llamamos nostalgia. Todo el que la ha sentido, sabe que no es del estado político, sino del terruño; nadie añora lugares ni personas que nunca ha conocido, ni podría curarse el ánimo nostálgico yendo a vivir en rincones ignotos del propio país.
A medida que se avanza en edad los recuerdos del terruño se idealizan, olvidándose todo lo malo, acentuándose todo lo excelente. Y es común que los hombres, al morir, pidan que vuelvan sus huesos al lugar donde transcurrió su infancia, como si quisieran devolverle toda la savia con que alimentó su personalidad en la hora del amanecer.
El amor al terruño es un imperativo natural. Persiste cuando la experiencia dilata el horizonte geográfico, pero pierde en profundidad tanto como gana en superficie. En cierto grado del desarrollo social es imposible que cada terruño viva separado de los vecinos; poco a poco, los que tienen intereses comunes, creencias semejantes, idiomas afines, costumbres análogas, van formando sociedades regionales cada vez más solidarias. La educación sentimental permite abarcar en la amistad y en la simpatía otros terruños, aunque siempre reservando para el propio los mejores latidos del corazón. Cuando el niño aprende a conocer a los hombres y las cosas de su ciudad o de su región, relacionándolos con los de su barriada o de su aldea, el amor del terruño se ensancha. El sentimiento municipal o provincial es todavía un patriotismo en función del medio, elaborado sin sugestiones políticas. Su genealogía es sincera. Brota sin cultivo, como la flor silvestre.
En fases de avanzada cultura, las ciudades o regiones tienden a asociarse en estados políticos, formando naciones; sólo en la medida de su afinidad los pueblos pueden sentirse solidarios, dentro de la unidad nacional. Pero, individualmente, como representación de intereses e ideales colectivos, este patriotismo sólo es sentido conscientemente por muy pocos hombres superiores, capaces de reflexión histórica y de abstracción política.
En todo caso la querencia sigue atrayendo al hombre, como a los animales. Pujante y profundo como un instinto, imperativo, intransmutable, sobrevive en todos los hombres el amor al terruño, única y siempreviva patria del corazón.
II. De la nación.No se le ama porque se ha nacido en él, sino porque allí se ha formado la personalidad juvenil, que deja hondos rastros en todo el curso de la vida. Ese tierno afecto no está ligado al involuntario accidente del nacimiento, desde que a nadie se le pregunta antes dónde desearía nacer; germina en la experiencia, que estimula sensaciones e ideas, cariños y creencias. El tesoro de nuestros recuerdos iniciales está formado por impresiones del terruño; cada vez que el ánimo afectado busca refugio en la propia vida interior, revivimos las escenas del hogar, de la escuela, de la calle, como si las remembranzas de la edad primera pudiesen aliviarnos en el andar accidentado de los años viriles.
La fuerza del sentimiento lugareño se comprende mejor a la distancia. Viajando lejos, muy lejos, en ciertas horas de meditación llega a convertirse en esa angustia indefinible que llamamos nostalgia. Todo el que la ha sentido, sabe que no es del estado político, sino del terruño; nadie añora lugares ni personas que nunca ha conocido, ni podría curarse el ánimo nostálgico yendo a vivir en rincones ignotos del propio país.
A medida que se avanza en edad los recuerdos del terruño se idealizan, olvidándose todo lo malo, acentuándose todo lo excelente. Y es común que los hombres, al morir, pidan que vuelvan sus huesos al lugar donde transcurrió su infancia, como si quisieran devolverle toda la savia con que alimentó su personalidad en la hora del amanecer.
El amor al terruño es un imperativo natural. Persiste cuando la experiencia dilata el horizonte geográfico, pero pierde en profundidad tanto como gana en superficie. En cierto grado del desarrollo social es imposible que cada terruño viva separado de los vecinos; poco a poco, los que tienen intereses comunes, creencias semejantes, idiomas afines, costumbres análogas, van formando sociedades regionales cada vez más solidarias. La educación sentimental permite abarcar en la amistad y en la simpatía otros terruños, aunque siempre reservando para el propio los mejores latidos del corazón. Cuando el niño aprende a conocer a los hombres y las cosas de su ciudad o de su región, relacionándolos con los de su barriada o de su aldea, el amor del terruño se ensancha. El sentimiento municipal o provincial es todavía un patriotismo en función del medio, elaborado sin sugestiones políticas. Su genealogía es sincera. Brota sin cultivo, como la flor silvestre.
En fases de avanzada cultura, las ciudades o regiones tienden a asociarse en estados políticos, formando naciones; sólo en la medida de su afinidad los pueblos pueden sentirse solidarios, dentro de la unidad nacional. Pero, individualmente, como representación de intereses e ideales colectivos, este patriotismo sólo es sentido conscientemente por muy pocos hombres superiores, capaces de reflexión histórica y de abstracción política.
En todo caso la querencia sigue atrayendo al hombre, como a los animales. Pujante y profundo como un instinto, imperativo, intransmutable, sobrevive en todos los hombres el amor al terruño, única y siempreviva patria del corazón.
La nación es la patria de la vida civil. Su horizonte es más amplio que el geográfico del terruño, sin coincidir forzosamente con el político, propio del Estado. Supone comunidad de origen, parentesco racial, ensamblamiento histórico, semejanza de costumbres y de creencias, unidad de idioma, sujeción a un mismo gobierno. Nada de ello basta, sin embargo. Es indispensable que los pueblos regidos por las mismas instituciones se sientan unidos por fuerzas morales que nacen de la comunidad en la vida civil.
El patriotismo nacional surge naturalmente de la afinidad entre los miembros de la nación. No lo impone la obediencia a la misma ley, ni el imperio de la misma autoridad, pues hay Estados que no son nacionalidades y naciones que no son Estados. El sentimiento civil, el civismo, tiene un fondo moral, en que se funden anhelos de espíritus y ritmos de corazones. Renán lo definió como temple uniforme para el esfuerzo y homogénea disposición para el sacrificio. Es conjunción de ensueños comunes para emprender grandes cosas y firme decisión de realizarlas. Es convergencia en la aspiración de la justicia, en el deber del trabajo, en la intensidad de la esperanza, en el pudor de la humillación, en el deseo de la gloria. Por eso es más recio en las mentes conspicuas, capaces de amar intensamente a todo su pueblo, de honrarlo con sus obras, de orientarlo con sus ideales.
El patriotismo nacional surge naturalmente de la afinidad entre los miembros de la nación. No lo impone la obediencia a la misma ley, ni el imperio de la misma autoridad, pues hay Estados que no son nacionalidades y naciones que no son Estados. El sentimiento civil, el civismo, tiene un fondo moral, en que se funden anhelos de espíritus y ritmos de corazones. Renán lo definió como temple uniforme para el esfuerzo y homogénea disposición para el sacrificio. Es conjunción de ensueños comunes para emprender grandes cosas y firme decisión de realizarlas. Es convergencia en la aspiración de la justicia, en el deber del trabajo, en la intensidad de la esperanza, en el pudor de la humillación, en el deseo de la gloria. Por eso es más recio en las mentes conspicuas, capaces de amar intensamente a todo su pueblo, de honrarlo con sus obras, de orientarlo con sus ideales.
El sentimiento de solidaridad nacional debe tener un hondo significado de justicia. El bienestar de los pueblos es incompatible con rutinarios intereses creados, y de tiempo en tiempo necesita inspirarse en credos nuevos: despertar la energía, extinguir el parasitismo, estimular la iniciativa, suprimir la ociosidad, desenvolver la cooperación. Virtudes cívicas modernas deben sobreponerse a las antiguas, convirtiendo al sentimiento nacionalista en fecundo amor al pueblo, conforme a los ideales del siglo. Es justo desear para la parte de humanidad a que pertenecemos un puesto de avanzada en las luchas por el progreso y la civilización. En una hora grata de juventud, anticipamos estas palabras explícitas: Aspiremos a crear una ciencia nacional, un arte nacional, una política nacional, un sentimiento nacional, adaptando los caracteres de las múltiples razas originarias al marco de nuestro medio físico y sociológico. Así como todo hombre aspira a ser alguien en su familia, toda familia en su clase, toda clase en su pueblo, aspiremos también a que nuestro pueblo sea alguien en la humanidad. Y en la ovación que subrayó esas palabras creímos sentir un homenaje a los revolucionarios de América, que, cien años antes, habían vibrado por análogos sentimientos, emancipando al pueblo de una opresión que lo envilecía.
El patriotismo nacional se extiende al horizonte político. Mientras pueblos de origen distinto se desenvuelvan en medios diferentes, existirán agrupaciones nacionales con características diversas, en lo ético y en lo mental. Esa heterogeneidad es conveniente para la armonía humana; el conjunto es beneficiado por la acentuación de los rasgos propios de cada una, en el sentido más adecuado a su medio. La tipificación nacional ensancha y perfecciona el primitivo amor al terruño, extendiéndolo al horizonte civil de la nación.
El patriotismo nacional se extiende al horizonte político. Mientras pueblos de origen distinto se desenvuelvan en medios diferentes, existirán agrupaciones nacionales con características diversas, en lo ético y en lo mental. Esa heterogeneidad es conveniente para la armonía humana; el conjunto es beneficiado por la acentuación de los rasgos propios de cada una, en el sentido más adecuado a su medio. La tipificación nacional ensancha y perfecciona el primitivo amor al terruño, extendiéndolo al horizonte civil de la nación.
Cuando pueblos heterogéneos se encuentran reunidos en un mismo Estado, los vínculos morales pueden faltar y la unidad es ficticia mientras hay subyugamiento. No existen ideales comunes a los opresores y a los oprimidos, a los parásitos y a los explotados. La autoridad no basta para imponer sentimientos a millones de hombres que cambian de nacionalidad cuando lo resuelve un consejo de diplomáticos o lo impone con su garra un conquistador. El sentimiento nacional, que florece en las uniones de pueblos afines, no concuerda forzosamente con el patriotismo político, encaminado a consagrar los resultados de la camándula o de la violencia.
Cuando la justicia no preside a la armonía entre las regiones y las clases de un Estado, el patriotismo de los privilegiados ofende el sentimiento nacional de las víctimas. El culto mítico de la patria, como abstracción ajena a la realidad social, fue siempre característico de tiranuelos que inmolaron a los ciudadanos y deshonraron a las naciones. Aunque invoquen la patria para cubrir su bastardía moral, son enemigos de la nacionalidad los que no presienten el devenir de su pueblo, los que lo oprimen, los que lo engañan, los que lo explotan. Enemigos, también, los que sirven y adulan a los poderosos y a los déspotas: histriones o lacayos, cómplices o mendigos. La mentira patriótica de los mercaderes es la antítesis del tierno sentimiento que constituye el patriotismo del corazón y de la armonía espiritual que pone dignos cimientos al nacionalismo civil. El patriotismo convencional de los políticos es al nacionalismo ingenuo de los pueblos como los fuegos artificiales a la luz del sol.
Sólo es patriota el que ama a sus conciudadanos, los educa, los alienta, los dignifica, los honra; el que lucha por el bienestar de su pueblo, sacrificándose por emanciparlo de todos los yugos; el que cree que la patria no es la celda del esclavo, sino el solar del hombre libre. Nadie tiene derecho de invocar la patria mientras no pruebe que ha contribuído con obras a honrarla y engrandecerla. Convertirla en instrumento de facción, de clase o de partido, es empequeñecerle. No es patriotismo el que de tiempo en tiempo chisporrotea en adjetivos, sino el que trabaja de manera constante para la dicha o la gloria común.
El trabajo y la cultura son ios sillares de la nacionalidad. Es vana quimera toda esperanza que no pueda alentar una acción; estéril toda energía no animada por un ideal. El trabajo es la matriz de la grandeza colectiva, pero carece de estímulo si el ensueño no hermosea la vida; la cultura es la legítima coronación de la vida civil, pero agoniza cuando se extingue la fortaleza de obrar. Un pueblo no puede vivir sin soñar, ni puede soñar sin vivir.
Pensar y trabajar es uno y lo mismo. Las razas seniles no trabajan ni piensan; tampoco las ciudades muertas, que son osamentas frías de culturas extinguidas. Repudiemos los sofismas de los mercaderes: no es verdad que donde conviene la energía sobra el ideal. Por el camino de la pereza y de la ignorancia ningún pueblo culminó en la historia. Desdeñemos la hidalga holgazanería de aquellos abuelos que aún confunden su miserable condición con la sapiencia ascética, sugiriendo que los pueblos laboriosos viven en sordidez prosaica. La historia dice que el trabajo y la cultura se hermanan para agigantarlos, que la pobreza y la ignorancia suelen ser simultáneas en su decadencia.
Cuidemos la sementera, bendigamos los campos fecundos; pero donde el arado rompe un surco, abramos una escuela. Arar cerebros vale tanto como preparar una mies ubérrima; la mies puede perderse y decaer la opulencia, la cultura no se agosta ni concluye. El trigo y el laurel son igualmente necesarios. Heracles y Atenea no son enemigos. Conspiran contra su pueblo los que alaban una riqueza ignorante o una mendicidad ilustrada.
El trabajo es fuente de mérito y base de toda humana dignidad. El porvenir será de los que trabajan. Todo holgazán es un esclavo, parásito de algún huésped. Sólo el trabajo da la libertad. Cada trabajador es una fuerza social; el que no trabaja es un enemigo de la sociedad. Ennobleciendo el trabajo, emancipándolo de todo yugo, transformándolo de suplicio en deleite, de vergüenza en honor, será posible que los ciudadanos gocen de servir a su pueblo.
Los valores morales tendrán el primer rango en la ética venidera. El ignorante es siempre débil, incapaz de confiar en sí mismo y de comprender a los demás; en la cultura está el secreto de toda elevación. Ella engendra la única excelencia legítima, apuntala nuestras creencias, aguza el ingenio, embellece la vida y enseña a amarla. Permite a los precursores decir con fe sus esperanzas y sus ideales, como si fueran la verdad y el sueño de todos; y de esa fe proviene su eficacia.
Trabajo y cultura son dos aspectos de un mismo advenimiento en la historia de la nacionalidad. Toda renovación de instituciones se inicia por una revolución en los espíritus y todo ideal pensado está ya en los comienzos de su realización.
III. De la humanidad.
La humanidad es la patria del ideal. Cuando se escucha la sola voz del corazón, patria es el terruño; cuando prevalece el interés político, patria es el Estado; cuando habla el ideal, patria es la humanidad. Y en el desarrollo histórico de este sentimiento podemos decir que el terruño expresa el patriotismo del pasado, la nación el patriotismo del presente, la humanidad el patriotismo del porvenir.
Mientras se extiende la solidaridad del terruño a la provincia, al Estado, a la humanidad, las fuerzas inmorales del pasado siguen sembrando odio entre los pueblos, para apuntalar con el patriotismo político el régimen social de cuya injusticia se benefician. Toda innoble agresividad que hiere el sentimiento nacional de otros pueblos, no es amor a la patria, sino a la industria malsana, eternamente fomentada por mercaderes de la palabra y de la pluma, al servicio de déspotas reales o potenciales. No tIemblan ante la responsabilidad de las guerras que encienden, preparados a comentarlas desde sus casas, mientras los pueblos se diezmen en las trincheras. Todos mienten lo mismo; pretenden que la propia nación es la mejor del mundo, engañando a los ingenuos con sofismas de que ellos se burlan. Corrompen la opinión pública y fomentan el culto supersticioso de mitos vanos, amparándose luego de ellos para encubrir sus venales conveniencias.
Maldiga la juventud a los envejecidos tartufos que conspiran contra la paz de sus pueblos, encendiendo regueros de intrigas internacionales en la diplomacia secreta. Maldiga cien veces a los que fabrican cañones, robando el metal que necesitan los arados. Mil veces maldiga a los que hacen correr en el mundo una sola gota de sangre, que no es la de sus propias venas.
La manera más baja de amar a la propia patria es odiar las patrIas de otros hombres, como si todas no merecieran engendrar en sus hijos iguales sentimientos. El nacionalismo debe ser emulación colectiva para que el propio pueblo ascienda a las virtudes de que dan ejemplo otros mejores; nunca envidia colectiva que haga sufrir de la ajena superioridad y mueva a desear el abajamiento de los demás, hasta el propio nivel. Cada pueblo es un elemento de la humanidad; el anhelo de la dignificación nacional puede ser un aspecto de la fe en la dignificación humana. Ascienda cada nación a su más alto nivel, y por el esfuerzo de todas se remontará el nivel de la humanidad.
El patriotismo humano abarca el horizonte cultural. La solidaridad entre los pueblos se extiende a medida que ellos amplían su experiencia y elevan sus ideales. La capacidad de simpatía va creciendo con la civilización; todos los hombres que en el mundo comparten las mismas creencias y se animan por los mismos intereses, se sienten amigos o hermanos. Las comuniones y los partidos, que antes pasaron del terruño a la nación, comienzan a pasar de la nación a la humanidad.
Dos gremios poderosos iniciaron el acercamiento de los pueblos, extendiéndose por sobre las fronteras de las naciones: los comerciantes y los sacerdotes. El capital no tiene patria, ni tiene patria la religión; salen del terruño y del Estado, para internacionalizarse y conquistar el mundo. Siguiendo sus huellas se expandieron las ideas y la civilidad. La circulación del pensamiento y de los hombres ha extendido la solidaridad humana. El camino, el vapor, el riel, el teléfono, el cable, la turbina, el inalámbrico, la aviación, han dilatado el horizonte de los pueblos modernos. Poco a poco, en firme enaltecimiento, las ciencias y las artes, las doctrinas y las costumbres, han comenzado a extenderse del horizonte civil al horizonte cultural.
Todas las fuerzas vitales de los pueblos empiezan a solidarizarse en la humanidad. La producción y el consumo están regulados en escala internacional; los medios de circulación se han centuplicado, en la tierra, en el mar, en el aire. Los pueblos ajenos a esa vida común no se consideran civilizados; y no lo son. Cada invento técnico, descubrimiento científico, creación artística, llega a todos los pueblos. En todos se definen análogas normas y análogos principios jurídicos.
Cuando la justicia no preside a la armonía entre las regiones y las clases de un Estado, el patriotismo de los privilegiados ofende el sentimiento nacional de las víctimas. El culto mítico de la patria, como abstracción ajena a la realidad social, fue siempre característico de tiranuelos que inmolaron a los ciudadanos y deshonraron a las naciones. Aunque invoquen la patria para cubrir su bastardía moral, son enemigos de la nacionalidad los que no presienten el devenir de su pueblo, los que lo oprimen, los que lo engañan, los que lo explotan. Enemigos, también, los que sirven y adulan a los poderosos y a los déspotas: histriones o lacayos, cómplices o mendigos. La mentira patriótica de los mercaderes es la antítesis del tierno sentimiento que constituye el patriotismo del corazón y de la armonía espiritual que pone dignos cimientos al nacionalismo civil. El patriotismo convencional de los políticos es al nacionalismo ingenuo de los pueblos como los fuegos artificiales a la luz del sol.
Sólo es patriota el que ama a sus conciudadanos, los educa, los alienta, los dignifica, los honra; el que lucha por el bienestar de su pueblo, sacrificándose por emanciparlo de todos los yugos; el que cree que la patria no es la celda del esclavo, sino el solar del hombre libre. Nadie tiene derecho de invocar la patria mientras no pruebe que ha contribuído con obras a honrarla y engrandecerla. Convertirla en instrumento de facción, de clase o de partido, es empequeñecerle. No es patriotismo el que de tiempo en tiempo chisporrotea en adjetivos, sino el que trabaja de manera constante para la dicha o la gloria común.
El trabajo y la cultura son ios sillares de la nacionalidad. Es vana quimera toda esperanza que no pueda alentar una acción; estéril toda energía no animada por un ideal. El trabajo es la matriz de la grandeza colectiva, pero carece de estímulo si el ensueño no hermosea la vida; la cultura es la legítima coronación de la vida civil, pero agoniza cuando se extingue la fortaleza de obrar. Un pueblo no puede vivir sin soñar, ni puede soñar sin vivir.
Pensar y trabajar es uno y lo mismo. Las razas seniles no trabajan ni piensan; tampoco las ciudades muertas, que son osamentas frías de culturas extinguidas. Repudiemos los sofismas de los mercaderes: no es verdad que donde conviene la energía sobra el ideal. Por el camino de la pereza y de la ignorancia ningún pueblo culminó en la historia. Desdeñemos la hidalga holgazanería de aquellos abuelos que aún confunden su miserable condición con la sapiencia ascética, sugiriendo que los pueblos laboriosos viven en sordidez prosaica. La historia dice que el trabajo y la cultura se hermanan para agigantarlos, que la pobreza y la ignorancia suelen ser simultáneas en su decadencia.
Cuidemos la sementera, bendigamos los campos fecundos; pero donde el arado rompe un surco, abramos una escuela. Arar cerebros vale tanto como preparar una mies ubérrima; la mies puede perderse y decaer la opulencia, la cultura no se agosta ni concluye. El trigo y el laurel son igualmente necesarios. Heracles y Atenea no son enemigos. Conspiran contra su pueblo los que alaban una riqueza ignorante o una mendicidad ilustrada.
El trabajo es fuente de mérito y base de toda humana dignidad. El porvenir será de los que trabajan. Todo holgazán es un esclavo, parásito de algún huésped. Sólo el trabajo da la libertad. Cada trabajador es una fuerza social; el que no trabaja es un enemigo de la sociedad. Ennobleciendo el trabajo, emancipándolo de todo yugo, transformándolo de suplicio en deleite, de vergüenza en honor, será posible que los ciudadanos gocen de servir a su pueblo.
Los valores morales tendrán el primer rango en la ética venidera. El ignorante es siempre débil, incapaz de confiar en sí mismo y de comprender a los demás; en la cultura está el secreto de toda elevación. Ella engendra la única excelencia legítima, apuntala nuestras creencias, aguza el ingenio, embellece la vida y enseña a amarla. Permite a los precursores decir con fe sus esperanzas y sus ideales, como si fueran la verdad y el sueño de todos; y de esa fe proviene su eficacia.
Trabajo y cultura son dos aspectos de un mismo advenimiento en la historia de la nacionalidad. Toda renovación de instituciones se inicia por una revolución en los espíritus y todo ideal pensado está ya en los comienzos de su realización.
III. De la humanidad.
La humanidad es la patria del ideal. Cuando se escucha la sola voz del corazón, patria es el terruño; cuando prevalece el interés político, patria es el Estado; cuando habla el ideal, patria es la humanidad. Y en el desarrollo histórico de este sentimiento podemos decir que el terruño expresa el patriotismo del pasado, la nación el patriotismo del presente, la humanidad el patriotismo del porvenir.
Mientras se extiende la solidaridad del terruño a la provincia, al Estado, a la humanidad, las fuerzas inmorales del pasado siguen sembrando odio entre los pueblos, para apuntalar con el patriotismo político el régimen social de cuya injusticia se benefician. Toda innoble agresividad que hiere el sentimiento nacional de otros pueblos, no es amor a la patria, sino a la industria malsana, eternamente fomentada por mercaderes de la palabra y de la pluma, al servicio de déspotas reales o potenciales. No tIemblan ante la responsabilidad de las guerras que encienden, preparados a comentarlas desde sus casas, mientras los pueblos se diezmen en las trincheras. Todos mienten lo mismo; pretenden que la propia nación es la mejor del mundo, engañando a los ingenuos con sofismas de que ellos se burlan. Corrompen la opinión pública y fomentan el culto supersticioso de mitos vanos, amparándose luego de ellos para encubrir sus venales conveniencias.
Maldiga la juventud a los envejecidos tartufos que conspiran contra la paz de sus pueblos, encendiendo regueros de intrigas internacionales en la diplomacia secreta. Maldiga cien veces a los que fabrican cañones, robando el metal que necesitan los arados. Mil veces maldiga a los que hacen correr en el mundo una sola gota de sangre, que no es la de sus propias venas.
La manera más baja de amar a la propia patria es odiar las patrIas de otros hombres, como si todas no merecieran engendrar en sus hijos iguales sentimientos. El nacionalismo debe ser emulación colectiva para que el propio pueblo ascienda a las virtudes de que dan ejemplo otros mejores; nunca envidia colectiva que haga sufrir de la ajena superioridad y mueva a desear el abajamiento de los demás, hasta el propio nivel. Cada pueblo es un elemento de la humanidad; el anhelo de la dignificación nacional puede ser un aspecto de la fe en la dignificación humana. Ascienda cada nación a su más alto nivel, y por el esfuerzo de todas se remontará el nivel de la humanidad.
El patriotismo humano abarca el horizonte cultural. La solidaridad entre los pueblos se extiende a medida que ellos amplían su experiencia y elevan sus ideales. La capacidad de simpatía va creciendo con la civilización; todos los hombres que en el mundo comparten las mismas creencias y se animan por los mismos intereses, se sienten amigos o hermanos. Las comuniones y los partidos, que antes pasaron del terruño a la nación, comienzan a pasar de la nación a la humanidad.
Dos gremios poderosos iniciaron el acercamiento de los pueblos, extendiéndose por sobre las fronteras de las naciones: los comerciantes y los sacerdotes. El capital no tiene patria, ni tiene patria la religión; salen del terruño y del Estado, para internacionalizarse y conquistar el mundo. Siguiendo sus huellas se expandieron las ideas y la civilidad. La circulación del pensamiento y de los hombres ha extendido la solidaridad humana. El camino, el vapor, el riel, el teléfono, el cable, la turbina, el inalámbrico, la aviación, han dilatado el horizonte de los pueblos modernos. Poco a poco, en firme enaltecimiento, las ciencias y las artes, las doctrinas y las costumbres, han comenzado a extenderse del horizonte civil al horizonte cultural.
Todas las fuerzas vitales de los pueblos empiezan a solidarizarse en la humanidad. La producción y el consumo están regulados en escala internacional; los medios de circulación se han centuplicado, en la tierra, en el mar, en el aire. Los pueblos ajenos a esa vida común no se consideran civilizados; y no lo son. Cada invento técnico, descubrimiento científico, creación artística, llega a todos los pueblos. En todos se definen análogas normas y análogos principios jurídicos.
Así como en la nación se ha expandido la primitiva solidaridad del terruño, empieza ya a expandirse en la humanidad la solidaridad de la nación. Esta forma superior del solidarismo anida, por ahora, en grandes espíritus que desbordan de la patria política, como ésta desbordó otrora de la primitiva patria lugareña. Sólo se sienten solidarios con la humanidad los que conciben y aman ideales humanos, anticipándose a sentimientos que llegarán a privar en el porvenir.
Apóstoles fueron, otrora, los hombres que en su tiempo supieron elaborar un sentimiento nacional, creando los Estados actuales. Apóstoles son, hoy, los que empiezan a elaborar un sentimiento humano, extendido a horizontes culturales cada vez más dilatados.
La armonía de los pueblos es la entelequia de la humanidad. Armonía no es semejanza ni fusión universal, sino solidaridad organizada de culturas heterogéneas. La desigualdad de los pueblos es conveniente para la humanidad, como la individual es útil para la nación. La justicia no consiste en borrar las desigualdades, sino en utilizarlas para armonizar el conjunto. A todos conviene que cada uno intensifique sus propios rasgos, de acuerdo con las características del medio en que se desenvuelve; si ellas se perdieran sería perjudicial. La solidaridad debe concebirse como un equilibrio de partes cada vez más diferenciadas, capaces de cumplir mejor sus funciones en beneficio propio y de los demás. Cuando un pueblo pierde la noción de la interdependencia, tiende a romper el equilibrio en su provecho, desencadenando la guerra en perjuicio de todos.
El progreso de la solidaridad se caracterizará en el porvenir por el desarrollo de organismos jurídicos, económicos y morales que regulen las relaciones de los pueblos. Un equilibrio instable y perfectible permitirá la coordinación de las partes, armonizando el bienestar de la familia, del terruño, de las regiones, de los Estados.
Algunos soñadores, olvidando que la humanidad no es un mito homogéneo sino una realidad heterogénea, alientan el anhelo ilusorio de una sola nacionalidad universal. Más justo es presumir que por sobre los actuales Estados políticos, carentes a veces de unidad moral, tiendan a constituirse grandes nacionalidades capaces de producir nuevos tipos de civilización, confederando pueblos similares. La solidaridad será natural, fundada en semejanzas de origen, de intereses, de idioma, de sentimientos, de costumbres, de aspiraciones.
El ideal presente de perfeccionamiento político es una coordinación federativa de grupos sociológicos afines, que respete sus características propias y las armonice en una poderosa nacionalidad común. Ninguna convergencia histórica parece más natural que una federación de los pueblos de la América latina. Disgregados hace un siglo por la incomunicación y el feudalismo, pueden ya plantear de nuevo el problema de su futura unidad nacional, extendida desde el río Bravo hasta el estrecho de Magallanes. Esa posibilidad histórica merece convertirse en ideal común, pues son comunes a todos sus pueblos las esperanzas de progreso y los peligros de vasallaje. Hora es de repetir que, si no llegara a cumplirse tal destino, sería inevitable su colonización por el imperialismo que desde ha cien años los acecha: la oblicua doctrina de Monroe, firme voluntad de los Estados Unidos, expresa hoy su decisión de tutelar y explotar a nuestra América latina, cautivándola sin violencia, por la diplomacia del dólar. Son sus cómplices la tiranía política, el parasitismo económico y la superstición religiosa, que necesitan mantener divididos a nuestros pueblos, explotando sus odios recíprocos en favor de los intereses creados en cien años de feudalismo tradicional.
Frente a esas fuerzas inmorales del pasado, la esperanza de acercarnos a una firme solidaridad sólo puede ser puesta en la Nueva Generación, si logra ser tan nueva por su espíritu como por sus años. Sea ella capaz de resistir a las pequeñas tentaciones del presente, mientras adquiera las fuerzas morales que la capaciten para emprender nuestra gran obra del porvenir: desenvolver la justicia social en la nacionalidad continental.
Apóstoles fueron, otrora, los hombres que en su tiempo supieron elaborar un sentimiento nacional, creando los Estados actuales. Apóstoles son, hoy, los que empiezan a elaborar un sentimiento humano, extendido a horizontes culturales cada vez más dilatados.
La armonía de los pueblos es la entelequia de la humanidad. Armonía no es semejanza ni fusión universal, sino solidaridad organizada de culturas heterogéneas. La desigualdad de los pueblos es conveniente para la humanidad, como la individual es útil para la nación. La justicia no consiste en borrar las desigualdades, sino en utilizarlas para armonizar el conjunto. A todos conviene que cada uno intensifique sus propios rasgos, de acuerdo con las características del medio en que se desenvuelve; si ellas se perdieran sería perjudicial. La solidaridad debe concebirse como un equilibrio de partes cada vez más diferenciadas, capaces de cumplir mejor sus funciones en beneficio propio y de los demás. Cuando un pueblo pierde la noción de la interdependencia, tiende a romper el equilibrio en su provecho, desencadenando la guerra en perjuicio de todos.
El progreso de la solidaridad se caracterizará en el porvenir por el desarrollo de organismos jurídicos, económicos y morales que regulen las relaciones de los pueblos. Un equilibrio instable y perfectible permitirá la coordinación de las partes, armonizando el bienestar de la familia, del terruño, de las regiones, de los Estados.
Algunos soñadores, olvidando que la humanidad no es un mito homogéneo sino una realidad heterogénea, alientan el anhelo ilusorio de una sola nacionalidad universal. Más justo es presumir que por sobre los actuales Estados políticos, carentes a veces de unidad moral, tiendan a constituirse grandes nacionalidades capaces de producir nuevos tipos de civilización, confederando pueblos similares. La solidaridad será natural, fundada en semejanzas de origen, de intereses, de idioma, de sentimientos, de costumbres, de aspiraciones.
El ideal presente de perfeccionamiento político es una coordinación federativa de grupos sociológicos afines, que respete sus características propias y las armonice en una poderosa nacionalidad común. Ninguna convergencia histórica parece más natural que una federación de los pueblos de la América latina. Disgregados hace un siglo por la incomunicación y el feudalismo, pueden ya plantear de nuevo el problema de su futura unidad nacional, extendida desde el río Bravo hasta el estrecho de Magallanes. Esa posibilidad histórica merece convertirse en ideal común, pues son comunes a todos sus pueblos las esperanzas de progreso y los peligros de vasallaje. Hora es de repetir que, si no llegara a cumplirse tal destino, sería inevitable su colonización por el imperialismo que desde ha cien años los acecha: la oblicua doctrina de Monroe, firme voluntad de los Estados Unidos, expresa hoy su decisión de tutelar y explotar a nuestra América latina, cautivándola sin violencia, por la diplomacia del dólar. Son sus cómplices la tiranía política, el parasitismo económico y la superstición religiosa, que necesitan mantener divididos a nuestros pueblos, explotando sus odios recíprocos en favor de los intereses creados en cien años de feudalismo tradicional.
Frente a esas fuerzas inmorales del pasado, la esperanza de acercarnos a una firme solidaridad sólo puede ser puesta en la Nueva Generación, si logra ser tan nueva por su espíritu como por sus años. Sea ella capaz de resistir a las pequeñas tentaciones del presente, mientras adquiera las fuerzas morales que la capaciten para emprender nuestra gran obra del porvenir: desenvolver la justicia social en la nacionalidad continental.
José Ingenieros, Las fuerzas morales, Losada, Buenos Aires, 2002

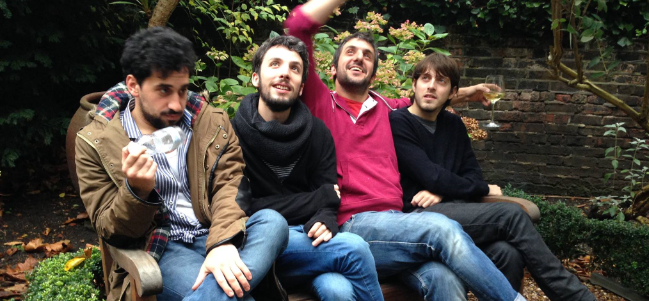
0 comentarios:
Publicar un comentario
metele variété