En el Diccionario del argentino exquisito, Bioy presenta lo que presenta de la manera que sigue. Me siento complacidamente interpelado:
Encontré la mayor parte de las palabras que reúne mi diccionario, en declaraciones de políticos y gobernantes. Alguien me dijo que sin duda las inventaron en un acto de premeditación a manera de baratijas para someter a los indios "porque el embaucador desprecia al embaucado". Yo no quiero disentir, pero sigo pensando que detrás de cada una de estas manifestaciones de afectación, ligeramente sorpresivas y ridículas, ha de haber un señor vanidoso, que se desvive porque lo admiren. Lo sé por experiencia. En la época de mis comienzos literarios, yo era capaz de violentar un relato o una argumentación, para encontrar la oportunidad de escribir lo porvenir (en lugar de el porvenir, que según Baralt era incorrecto), figurero (que Azorín proponía para reemplazar snob), dél y dellos (por de él y de ellos). Probablemente pensaba que alguna vez, en algún libro, se diría "Bioy usó la expresión".
El mundo atribuye sus infortunios (¿me aparto del tema?) a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que subestima la estupidez.
Es curioso el hecho de que tanta gente, en una época de penuria como la actual, se vuelque a la tarea de enriquecer el vocabulario. Frenéticamente inventa palabras, o las desentierra de libros (¿no es increíble?) donde dormían el sueño de los muertos, o les confiere acepciones forzadas incorrectas, fantasiosas, pero nuevas. Piensa tal vez que no sólo de pan vive el hombre y que afligidos por infinidad de privaciones, a lo mejor encontramos alguna compensación, o, por lo menos, consuelo, en la certidumbre de que a cualquier hora del día o de la noche podemos recurrir a las palabras fractura, estructura, infraestructura, para no decir nada del verbo escuchar, que indudablemente ha de engolosinarnos, porque no se nos cae de la boca.
Quienes profesamos afecto por nuestro idioma -al fin y al cabo, hablándolo recorrimos la vida-, estamos un poco alarmados por las consecuencias de esta invasión de voces nuevas; como representan, según mis informes, entre el diez y el veinte por ciento de nuestro vocabulario corriente, pregunto si no le alterarán el tono y aun la índole. Todavía en los años que nos toca vivir vamos a justificar una frasecita muy argentina, que siempre hemos repetido sin creer demasiado lo que decíamos: "Nosotros hablamos mal".
En el proceso de escribir, la elección de palabras y la correspondiente, o eventual, consulta de un diccionario dan ocasión a errores muy conocidos. Algunos fueron señalados tan insistentemente que su reaparición desconcierta. Quizá no estaba descaminado el español que aseguró: "No cometemos muchos errores. Lo que pasa es que muchas veces cometemos los mismos: una media docena que desde el principio del mundo andan dando vueltas". Para que nos admiren por la riqueza del vocabulario, molestamos al lector con palabras que no entiende; o con palabras que entiende, pero que son rebuscadas, como deleto por borrado, aguardo por espera, idóneo por útil, precipitación por lluvia; o que están fuera de lugar, como corcel junto a gaucho. Para alcanzar la admiración por el manejo de palabras exactas (los amigos del mot juste no previeron las consecuencias de su prédica) se engendran fealdades complicadas, como microexperiencias ferrourbanísticas, o desvaídas, como la planta tipo de los arquitectos. Para dar más prestigio a una acción, para conferir un ascenso (nominal siquiera) a una persona o a una cosa (como cuando llamamos cabo al vigilante que nos hace la boleta) o nada más que por afición a la pompa, echamos mano de optimizar, consubstanciados, los recaudos que hacen a mi función, empleado de casa de renta, con mi proverbial modestia me retiré a mis aposentos. Porque somos extremadamente exquisitos preferimos equívoco a error, subsiguiente a siguiente, disenso a desacuerdo. Descienda por la parte trasera a Baje por atrás (he leído los dos letreros en el mismo colectivo; el simple, en letras pintadas, y el exquisito, en el aviso de una agencia de publicidad).
Hay quien supone que si tiene a mano el Diccionario de la Real Academia escribirá bien. La verdad es que podrá escribir mal con palabras registradas en ése o en cualquier diccionario. Tal vez los de sinónimos sean los más peligrosos; nunca deberíamos emplear palabras en que el sinónimo se transparenta.
Acudo al "obeso amigo" (como llamaba Mastronardi al diccionario de la Academia) y encuentro al azar: bobillo, blasmar, estique, estiván, latria, launa, marcola, mastagón, masticimo, nuégado, opugnar, palabrimujer, pañizudo, rucho, sucoso. ¿Quién escribiría esas palabras en una página, no paródica, sin que se noten como escritas en tinta colorada? El senador Fulano de tal, probablemente, si las descubre en este prólogo...
El culto de la riqueza de vocabulario va acompañado por el temor, generalmente ridículo, de repetir palabras. En trance de evitar repeticiones, sometemos al lector a un régimen de sobresaltos, como si destapáramos monigotes de resorte; el decaído carnaval de la primera línea reaparece en la segunda como dios o rey Momo, el ladrón como caco y en un breve párrafo planteamos un enigma policial en el que no se sabe quién es quién, porque sucesivamente disfrazamos a Homero de bardo ciego, de padre de la épica, de autor de la Ilíada, de rapsoda numeroso y de ocasional dormilón.
Desde luego las palabras no son más que un elemento en el arte de escribir. El que dice lo que se propone, de manera eficaz y natural, con el lenguaje corriente de su país y de su tiempo, escribe bien. ¿Después de "corriente" habría que intercalar "entre la gente culta"? No sé. Es tan difícil determinar quién es y quién no es culto. Debemos casi todas las palabras de este diccionario a gente supuestamente culta.
Hay que reconocer que en materia de idioma son decisivos algunos conceptos que irritan nuestra impaciencia racionalista. El concepto de uso, que es fundamental, está vinculado a circunstancias temporales, que nos parecen más propias de rápidos modistos y de astutos decoradores que de un escritor: lo que ahora se usa, lo que todavía no se usa, lo que ya no se usa, como en el consejo de Alexander Pope: no ser los primeros en tomar lo nuevo, ni los últimos en descartar lo viejo.
De los intentos de racionalizar el idioma, ninguno es feliz. Los más notorios desembocan en la escritura fonética, "ortografía obsena", según Beerbohm, una forma de barbarie que borra las huellas de la historia.
Me parece que ha llegado el momento de confesarlo: yo no ignoro que el Diccionario defiende una causa perdida. Muchas palabras admisibles para nosotros, en algún momento sorprendieron de manera tan ingrata como ahora enfoque o impactación. Qué digo muchas: todas, probablemente, desde el día que hubo alguien capaz de notar los cambios del idioma. Estrépito, estupor, patíbulo, truculento, a principios del siglo XVII enojaron a Quevedo, que las transcribe como ejemplos de la culta latiniparla. Bentham, en 1780, se excusa por introducir en el inglés la palabra international. Para gente de la generación de mi padre, farmacia, en lugar de botica, era una afectación, y actualmente hay observadores que se preguntan por qué secreta virtud la palabra despensa realza y reemplaza al almacén de la esquina.
También es inevitable el cambio de sentido de las palabras, a través del tiempo. Sirvan de ejemplo las variaciones de mythos, mito, en la literatura griega. Según leí, en la Ilíada significa palabra o discurso y, en textos ulteriores, sucesivamente consejo u orden, dicho o proverbio, cuento o narración. Creo recordar que la oposición entre historia verdadera y leyenda o mito (mythos), aparece en el siglo V, en Píndaro y Herodoto.
Considero que este diccionario no es inútil si pone en evidencia el engolamiento de quienes adornan sus ideas y su estilo con la falaz pedrería de programática, de acervo, de coyuntural, etc. La próxima vez, cuando estén por estampar alguna de esas palabras lujosas, quizá recuerden y vacilen... Mejor no soñar. Bástenos la seguridad de haber participado en el esfuerzo, que a todos nos incumbe, de restituir siquiera precariamente el buen sentido en este mundo propenso a la locura. Ya sabemos que algunas palabras de nuestro diccionario entrarán y quedarán en el idioma; evitemos, por lo menos, que entren todas juntas.
Mis reparos al empleo de esas palabras, desde luego se refieren al idioma escrito (los discursos y los comunicados a la prensa, por lo general se escriben). ¿Quién soy yo para censurar a nadie porque de vez en cuando recurra a una de ellas en la conversación? Me ha parecido siempre que al hablar somos todos malabaristas, más o menos habilidosos. A un tiempo hay que pensar, elegir las palabras, ordenarlas en oraciones que fluyan con naturalidad, que respeten la sintaxis y que sirvan a nuestros fines. Muchas veces, para no tener esperando al interlocutor, me he resignado a decir que una película es bárbara, un elogio deplorablemente vago, o que yo estaba lleno de entusiasmo, lo cual sugiere que soy un recipiente repleto de quién sabe qué... Cada cual repite los términos que recuerda en el momento.
La vena satírica del librito me indujo a incluir en sus páginas algunas voces que si no pertenecen a la jerga del título, comparten con ella una incomprensible popularidad en el país. Encontrará, así, el lector, argentinismos difundidos, como familiar por pariente, los vocativos mamá, papá, mami, papi, aplicados por los padres a los hijos, piloto por impermeable, la expresión de novela y otras. Como los límites de las jergas no son precisos, también pudo deslizarse alguna palabra del lunfardo; o alguna de las palabras usadas por ciertos grupos, tal vez tan notorios, como efímeros, de muchachos de nuestras ciudades. Acerca de los chetos (uno de esos grupos) y de su vocabulario, he leído un valioso estudio de Carlos Cerana, Enrique De Rosa y Carlos Rodriguez Moreno.
En su primera edición de 1971, el Breve diccionario fue publicado con el seudónimo Javier Miranda, de un servidor, y con el pie de imprenta Barros Merino, de Jorge Horacio Becco y de Jorge Iaquinandi. Estos amigos generosamente me han devuelto la libertad de reeditarlo. Les reitero mi gratitud.
Agradezco a Martin Müller, a Claudio Escribano, a Fernando Sorrentino, a María Magdalena Briano, a José Barcia, valiosas listas de palabras.
Ahora el librito sale corregido, muy aumentado y con este nuevo prólogo.
Ojalá que algún día encuentre su lugar, en alguna biblioteca, junto al Septimio de Manuel Peyrou, a los escritos de Landrú, al Vocabulaire Chic de Jean Dutour, al Dictionnaire des idées reçues ou Catalogue des opinions chic de Gustave Flaubert y al Sotissier de Voltaire.
Adolfo Bioy Casares
Buenos Aires, marzo de 1978
Very Varieté brinda a por ello.
Encontré la mayor parte de las palabras que reúne mi diccionario, en declaraciones de políticos y gobernantes. Alguien me dijo que sin duda las inventaron en un acto de premeditación a manera de baratijas para someter a los indios "porque el embaucador desprecia al embaucado". Yo no quiero disentir, pero sigo pensando que detrás de cada una de estas manifestaciones de afectación, ligeramente sorpresivas y ridículas, ha de haber un señor vanidoso, que se desvive porque lo admiren. Lo sé por experiencia. En la época de mis comienzos literarios, yo era capaz de violentar un relato o una argumentación, para encontrar la oportunidad de escribir lo porvenir (en lugar de el porvenir, que según Baralt era incorrecto), figurero (que Azorín proponía para reemplazar snob), dél y dellos (por de él y de ellos). Probablemente pensaba que alguna vez, en algún libro, se diría "Bioy usó la expresión".
El mundo atribuye sus infortunios (¿me aparto del tema?) a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que subestima la estupidez.
Es curioso el hecho de que tanta gente, en una época de penuria como la actual, se vuelque a la tarea de enriquecer el vocabulario. Frenéticamente inventa palabras, o las desentierra de libros (¿no es increíble?) donde dormían el sueño de los muertos, o les confiere acepciones forzadas incorrectas, fantasiosas, pero nuevas. Piensa tal vez que no sólo de pan vive el hombre y que afligidos por infinidad de privaciones, a lo mejor encontramos alguna compensación, o, por lo menos, consuelo, en la certidumbre de que a cualquier hora del día o de la noche podemos recurrir a las palabras fractura, estructura, infraestructura, para no decir nada del verbo escuchar, que indudablemente ha de engolosinarnos, porque no se nos cae de la boca.
Quienes profesamos afecto por nuestro idioma -al fin y al cabo, hablándolo recorrimos la vida-, estamos un poco alarmados por las consecuencias de esta invasión de voces nuevas; como representan, según mis informes, entre el diez y el veinte por ciento de nuestro vocabulario corriente, pregunto si no le alterarán el tono y aun la índole. Todavía en los años que nos toca vivir vamos a justificar una frasecita muy argentina, que siempre hemos repetido sin creer demasiado lo que decíamos: "Nosotros hablamos mal".
En el proceso de escribir, la elección de palabras y la correspondiente, o eventual, consulta de un diccionario dan ocasión a errores muy conocidos. Algunos fueron señalados tan insistentemente que su reaparición desconcierta. Quizá no estaba descaminado el español que aseguró: "No cometemos muchos errores. Lo que pasa es que muchas veces cometemos los mismos: una media docena que desde el principio del mundo andan dando vueltas". Para que nos admiren por la riqueza del vocabulario, molestamos al lector con palabras que no entiende; o con palabras que entiende, pero que son rebuscadas, como deleto por borrado, aguardo por espera, idóneo por útil, precipitación por lluvia; o que están fuera de lugar, como corcel junto a gaucho. Para alcanzar la admiración por el manejo de palabras exactas (los amigos del mot juste no previeron las consecuencias de su prédica) se engendran fealdades complicadas, como microexperiencias ferrourbanísticas, o desvaídas, como la planta tipo de los arquitectos. Para dar más prestigio a una acción, para conferir un ascenso (nominal siquiera) a una persona o a una cosa (como cuando llamamos cabo al vigilante que nos hace la boleta) o nada más que por afición a la pompa, echamos mano de optimizar, consubstanciados, los recaudos que hacen a mi función, empleado de casa de renta, con mi proverbial modestia me retiré a mis aposentos. Porque somos extremadamente exquisitos preferimos equívoco a error, subsiguiente a siguiente, disenso a desacuerdo. Descienda por la parte trasera a Baje por atrás (he leído los dos letreros en el mismo colectivo; el simple, en letras pintadas, y el exquisito, en el aviso de una agencia de publicidad).
Hay quien supone que si tiene a mano el Diccionario de la Real Academia escribirá bien. La verdad es que podrá escribir mal con palabras registradas en ése o en cualquier diccionario. Tal vez los de sinónimos sean los más peligrosos; nunca deberíamos emplear palabras en que el sinónimo se transparenta.
Acudo al "obeso amigo" (como llamaba Mastronardi al diccionario de la Academia) y encuentro al azar: bobillo, blasmar, estique, estiván, latria, launa, marcola, mastagón, masticimo, nuégado, opugnar, palabrimujer, pañizudo, rucho, sucoso. ¿Quién escribiría esas palabras en una página, no paródica, sin que se noten como escritas en tinta colorada? El senador Fulano de tal, probablemente, si las descubre en este prólogo...
El culto de la riqueza de vocabulario va acompañado por el temor, generalmente ridículo, de repetir palabras. En trance de evitar repeticiones, sometemos al lector a un régimen de sobresaltos, como si destapáramos monigotes de resorte; el decaído carnaval de la primera línea reaparece en la segunda como dios o rey Momo, el ladrón como caco y en un breve párrafo planteamos un enigma policial en el que no se sabe quién es quién, porque sucesivamente disfrazamos a Homero de bardo ciego, de padre de la épica, de autor de la Ilíada, de rapsoda numeroso y de ocasional dormilón.
Desde luego las palabras no son más que un elemento en el arte de escribir. El que dice lo que se propone, de manera eficaz y natural, con el lenguaje corriente de su país y de su tiempo, escribe bien. ¿Después de "corriente" habría que intercalar "entre la gente culta"? No sé. Es tan difícil determinar quién es y quién no es culto. Debemos casi todas las palabras de este diccionario a gente supuestamente culta.
Hay que reconocer que en materia de idioma son decisivos algunos conceptos que irritan nuestra impaciencia racionalista. El concepto de uso, que es fundamental, está vinculado a circunstancias temporales, que nos parecen más propias de rápidos modistos y de astutos decoradores que de un escritor: lo que ahora se usa, lo que todavía no se usa, lo que ya no se usa, como en el consejo de Alexander Pope: no ser los primeros en tomar lo nuevo, ni los últimos en descartar lo viejo.
De los intentos de racionalizar el idioma, ninguno es feliz. Los más notorios desembocan en la escritura fonética, "ortografía obsena", según Beerbohm, una forma de barbarie que borra las huellas de la historia.
Me parece que ha llegado el momento de confesarlo: yo no ignoro que el Diccionario defiende una causa perdida. Muchas palabras admisibles para nosotros, en algún momento sorprendieron de manera tan ingrata como ahora enfoque o impactación. Qué digo muchas: todas, probablemente, desde el día que hubo alguien capaz de notar los cambios del idioma. Estrépito, estupor, patíbulo, truculento, a principios del siglo XVII enojaron a Quevedo, que las transcribe como ejemplos de la culta latiniparla. Bentham, en 1780, se excusa por introducir en el inglés la palabra international. Para gente de la generación de mi padre, farmacia, en lugar de botica, era una afectación, y actualmente hay observadores que se preguntan por qué secreta virtud la palabra despensa realza y reemplaza al almacén de la esquina.
También es inevitable el cambio de sentido de las palabras, a través del tiempo. Sirvan de ejemplo las variaciones de mythos, mito, en la literatura griega. Según leí, en la Ilíada significa palabra o discurso y, en textos ulteriores, sucesivamente consejo u orden, dicho o proverbio, cuento o narración. Creo recordar que la oposición entre historia verdadera y leyenda o mito (mythos), aparece en el siglo V, en Píndaro y Herodoto.
Considero que este diccionario no es inútil si pone en evidencia el engolamiento de quienes adornan sus ideas y su estilo con la falaz pedrería de programática, de acervo, de coyuntural, etc. La próxima vez, cuando estén por estampar alguna de esas palabras lujosas, quizá recuerden y vacilen... Mejor no soñar. Bástenos la seguridad de haber participado en el esfuerzo, que a todos nos incumbe, de restituir siquiera precariamente el buen sentido en este mundo propenso a la locura. Ya sabemos que algunas palabras de nuestro diccionario entrarán y quedarán en el idioma; evitemos, por lo menos, que entren todas juntas.
Mis reparos al empleo de esas palabras, desde luego se refieren al idioma escrito (los discursos y los comunicados a la prensa, por lo general se escriben). ¿Quién soy yo para censurar a nadie porque de vez en cuando recurra a una de ellas en la conversación? Me ha parecido siempre que al hablar somos todos malabaristas, más o menos habilidosos. A un tiempo hay que pensar, elegir las palabras, ordenarlas en oraciones que fluyan con naturalidad, que respeten la sintaxis y que sirvan a nuestros fines. Muchas veces, para no tener esperando al interlocutor, me he resignado a decir que una película es bárbara, un elogio deplorablemente vago, o que yo estaba lleno de entusiasmo, lo cual sugiere que soy un recipiente repleto de quién sabe qué... Cada cual repite los términos que recuerda en el momento.
La vena satírica del librito me indujo a incluir en sus páginas algunas voces que si no pertenecen a la jerga del título, comparten con ella una incomprensible popularidad en el país. Encontrará, así, el lector, argentinismos difundidos, como familiar por pariente, los vocativos mamá, papá, mami, papi, aplicados por los padres a los hijos, piloto por impermeable, la expresión de novela y otras. Como los límites de las jergas no son precisos, también pudo deslizarse alguna palabra del lunfardo; o alguna de las palabras usadas por ciertos grupos, tal vez tan notorios, como efímeros, de muchachos de nuestras ciudades. Acerca de los chetos (uno de esos grupos) y de su vocabulario, he leído un valioso estudio de Carlos Cerana, Enrique De Rosa y Carlos Rodriguez Moreno.
En su primera edición de 1971, el Breve diccionario fue publicado con el seudónimo Javier Miranda, de un servidor, y con el pie de imprenta Barros Merino, de Jorge Horacio Becco y de Jorge Iaquinandi. Estos amigos generosamente me han devuelto la libertad de reeditarlo. Les reitero mi gratitud.
Agradezco a Martin Müller, a Claudio Escribano, a Fernando Sorrentino, a María Magdalena Briano, a José Barcia, valiosas listas de palabras.
Ahora el librito sale corregido, muy aumentado y con este nuevo prólogo.
Ojalá que algún día encuentre su lugar, en alguna biblioteca, junto al Septimio de Manuel Peyrou, a los escritos de Landrú, al Vocabulaire Chic de Jean Dutour, al Dictionnaire des idées reçues ou Catalogue des opinions chic de Gustave Flaubert y al Sotissier de Voltaire.
Adolfo Bioy Casares
Buenos Aires, marzo de 1978
Very Varieté brinda a por ello.

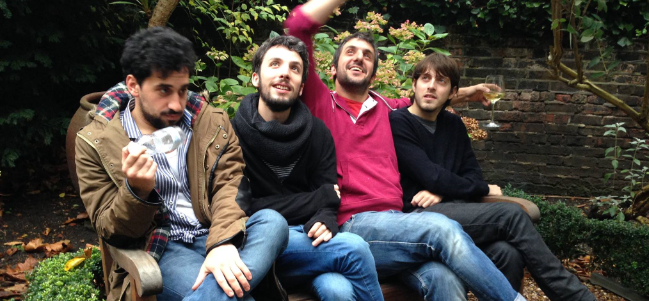
0 comentarios:
Publicar un comentario
metele variété